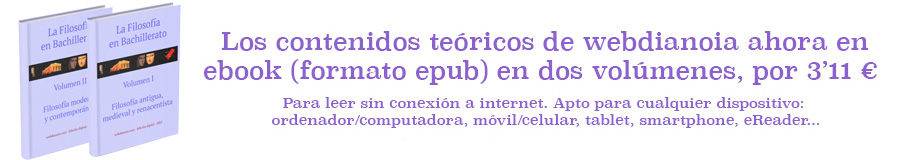Textos de Descartes. Meditaciones metafísicas
Meditaciones metafísicas - Tercera meditación (continuación)
Nota: la divisón en dos partes de la Tercera Meditación se debe a la excesiva extensión de la misma para ser presentada completa en una sóla página web. Tal división no existe en el texto original de Descartes.
De Dios, que existe (continuación)
Ahora bien, entre esas ideas, además de la que me representa a mí mismo, sobre la que no puede haber aquí ninguna dificultad, hay otra que me representa a Dios, otras que me representan cosas corporales e inanimadas, otras a ángeles, otras a animales y otras, en fin, que me representan hombres semejantes a mí.
Pero, por lo que respecta a las ideas que me representan otros hombres, o animales, o ángeles, concibo fácilmente que pueden ser formadas por la mezcla y composición de otras ideas que tengo de las cosas corporales y de Dios, aunque fuera de mí no hubiera otros hombres en el mundo, ni animales, ni ángeles.
Y por lo que respecta a las ideas de cosas corporales, no reconozco nada tan grande ni tan excelente que no me parezca poder venir de mí mismo; pues, si las considero más de cerca y si las examino del mismo modo en que examinaba ayer la idea de la cera, hallo que no se encuentran en ellas sino muy poca cosa que conciba muy clara y distintamente, a saber: el tamaño, o bien la extensión en longitud, altura y anchura, y la figura, que está formada por los bordes y límites de su extensión; la situación que los cuerpos diversamente configurados guardan entre sí; y el movimiento o cambio de esta situación; a las que se puede añadir la sustancia, la duración y el número. En cuanto a las otras cosas, como la luz, los colores, los sonidos, los olores, los sabores, el calor, el frío, y las otras cualidades que pertenecen al tacto, se encuentran en mi pensamiento con tanta obscuridad y confusión que ignoro incluso si son verdaderas o falsas, o sólo aparentes, es decir, si las ideas que concibo de esas cualidades son, en efecto, las ideas de cosas reales o bien si no me representan más que seres quiméricos que no pueden existir. Ya que, aunque haya remarcado anteriormente que la verdad y falsedad formal sólo se puede encontrar en los juicios, podemos encontrar, no obstante, una cierta falsedad material en las ideas, a saber: cuando representan lo que no es nada como si fuera algo. Por ejemplo, las ideas que tengo del frío y del calor son tan poco claras y distintas que, por medio de ellas, no puedo discernir si el frío es sólo una privación de calor, o el calor una privación de frío, o bien si uno y otro son cualidades reales o no lo son; y dado que, siendo las ideas como imágenes, no puede haber ninguna que no nos parezca representar alguna cosa, si es cierto decir que el frío no es sino una privación de calor, la idea que me lo representa como algo real y positivo no será inadecuadamente llamada falsa, y así las otras ideas semejantes; a las cuales, ciertamente, no es necesario que atribuya otro autor más que yo mismo.
Puesto que, si son falsas, es decir, si representan cosas que no existen an absoluto, la luz natural me hace conocer que proceden de la nada, es decir, que no están en mí sino porque le falta algo a mi naturaleza, y que ésta no es totalmente perfecta. Y si esas ideas son verdaderas, no obstante, al mostrarme tan poca realidad que ni siquiera puedo discernir claramente la cosa representada del no-ser, no veo ninguna razón por la que no puedan haber sido producidas por mí mismo y por la que no pueda ser yo su autor.
En cuanto a las ideas claras y distintas que tengo de las cosas corporales, hay algunas que parece que he podido sacarlas de la idea que tengo de mí mismo, como las que tengo de la sustancia, de la duración, del número y de otras cosas semejantes. Pues cuando pienso que la piedra es una sustancia, o bien una cosa que es capaz de existir por sí misma, y a continuación que yo soy una sustancia, aunque conciba perfectamente que yo soy una cosa que piensa e inextensa, y que la piedra, por el contrario, es una cosa extensa y que no piensa en absoluto, de modo que entre estas dos concepciones se da una diferencia notable, parecen convenir, sin embargo, en que representan sustancias. Del mismo modo, cuando pienso que existo ahora, y recuerdo además haber existido anteriormente, y concibo varios pensamientos distintos cuyo número conozco, entonces adquiero en mí las ideas de duración y número, las cuales, posteriormente, puedo transferir a todas las otras cosas que quiera. Por lo que respecta a las otras cualidades de las que están compuestas las cosas corporales, a saber: la extensión, la figura, la posición y el movimiento de traslación, es cierto que no están formalmente en mí en absoluto, puesto que yo sólo soy una cosa que piensa; pero, puesto que son sólo ciertos modos de la sustancia (como los ropajes bajo los que se muestra la sustancia corporal) y que yo mismo soy también una sustancia, parece que pueden estar contenidas en mí eminentemente.
Sólo queda, por tanto, la idea de Dios, en la que haya que considerar si hay algo que no pueda venir de mí mismo. Por el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente y por la cual yo mismo y todas las otras cosas que existen (si es verdad que existe alguna) han sido creadas y producidas. Ahora bien, estas excelencias son tan grandes y tan eminentes que, cuanto más atentamente las considero, menos convencido estoy de que la idea que tengo de ellas pueda tener su origen sólo en mí. Y, en consecuencia, hay que concluir necesariamente de todo lo que he dicho anteriormente que Dios existe.
Pues, aunque la idea de sustancia esté en mí, por el hecho de que yo soy una sustancia, no tendría, sin embargo, la idea de una sustancia infinita, yo, que soy un ser finito, si no hubiera sido puesta en mí por alguna sustancia que fuera verdaderamente infinita.
Y no debo pensar que no concibo lo infinito por una verdadera idea, sino sólo por la negación de lo que es finito, al igual que comprendo el reposo y las tinieblas por la negación del movimiento y de la luz; sino que, al contrario, veo manifiestamente que se encuentra más realidad en la sustancia infinita que en la sustancia finita y, por lo tanto, que tengo, de alguna manera, primeramente en mí la noción de lo infinito antes que la de finito, es decir, la de Dios antes que la de mí mismo. Pues ¿cómo sería posible que pudiera conocer que dudo y que deseo, es decir, que me falta algo y que no soy totalmente perfecto, si no tuviera en mí alguna idea de un ser más perfecto que el mío, por comparación con el cual conociera los defectos de mi naturaleza?
Y no se puede decir que quizá esta idea de Dios sea materialmente falsa y que, en consecuencia, la puedo sacar de la nada, es decir, que puede estar en mí porque tengo alguna carencia, como dije anteriormente de las ideas del calor y del frío y de otras cosas semejantes: pues, por el contrario, siendo esta idea tan clara y tan distinta, y conteniendo en sí más realidad objetiva que ninguna otra, no hay ninguna que sea más verdadera ni que pueda ser menos sospechosa de error y falsedad. La idea, digo, de este ser soberanamente perfecto e infinito es completamente verdadera; pues, aunque se pueda quizá imaginar que tal ser no existe en absoluto, no se puede imaginar, no obstante, que su idea no me represente nada real, al igual que dije de la idea de frío. Esta idea es también muy clara y distinta, puesto que todo lo que mi mente concibe clara y distintamente de real y verdadero, y que contiene en sí alguna perfección, está contenido y encerrado completamente en esta idea. Y esto no deja de ser verdadero aunque yo no comprenda lo infinito o, incluso, aunque se encuentren en Dios una infinidad de cosas que no puedo comprender, ni quizá tampoco alcanzar por el pensamiento de ninguna manera: ya que pertenece a la naturaleza de lo infinito que mi naturaleza, que es finita y limitada, no lo pueda comprender; y es suficiente que conciba bien esto y que juzgue que todas las cosas que concibo claramente, y en las que sé que hay alguna perfección, y quizá también una infinidad de otras que ignoro, están en Dios formalmente o eminentemente, para que la idea que tengo de él sea la más verdadera, la más clara y la más distinta de todas las que están en mi mente.
Pero puede ocurrir también que sea yo algo más de lo que imagino y que todas las perfecciones que atribuyo a la naturaleza de Dios estén, de alguna manera, en mí, potencialmente, aunque todavía no se realicen y no se manifiesten en absoluto en acto. Experimento, en efecto, que mi conocimiento aumente y se perfecciona poco a poco, y no veo nada que le pueda impedir seguir aumentando hasta el infinito; por lo que, habiendo así crecido y perfeccionado, no veo nada que impida que pueda adquirir por medio de él todas las demás perfecciones de la naturaleza divina. Y que, en fin, parece que el poder que tengo para la adquisición de estas perfecciones, si está en mí, puede ser capaz de imprimir e introducir en mí sus ideas (de tales perfecciones).
No obstante, mirándolo bien, reconozco que eso no puede ser; pues, en primer lugar, aunque fuera cierto que mi conocimiento alcanza cada día nuevos grados de perfección, y que hubiera en mi naturaleza muchas cosas en potencia que no se encuentran en ella en acto, no obstante todas esas ventajas no pertenecen ni se aproximan en modo alguno a la idea que tengo de la divinidad, en la que no se encuentra nada sólo en potencia, sino que todo en ella es en acto y efectivamente. Y además ¿no es una prueba infalible y muy cierta de la imperfección de mi conocimiento el que aumente poco a poco y gradualmente? Por lo demás, aunque mi conocimiento aumente cada vez más, sin embargo no dejo de concebir que no podría ser infinito en acto, pues jamás llegará a tan alto grado de perfección que no sea capaz todavía de alcanzar un grado mayor. Pero yo concibo a Dios como siendo infinito en acto, en un grado tan elevado que no se puede añadir nada a la soberana perfección que posee. Y, en fin, comprendo muy bien que el ser objetivo de una idea no puede ser producido por un ser que existe solamente en potencia, el cual, propiamente hablando, no es nada, sino producido sólo por un ser formal y actual.
Y, ciertamente, no veo nada en todo lo que acabo de decir, que no sea muy fácil de conocer por la luz natural a todos los que quieran pensar en ello cuidadosamente; pero cuando dejo de prestar atención a estas cosas, mi mente, encontrándose obscurecida y como cegada por las imágenes de las cosas sensibles, no recuerda fácilmente la razón por la que la idea que tengo de un ser más perfecto que el mío debe necesariamente haber sido puesta en mí por un ser que sea, en efecto, más perfecto. Por ello, quiero dar un paso más y considerar si yo mismo, que tengo esa idea de Dios, podría existir en caso de que no hubiera ningún Dios.
Y me pregunto ¿de dónde tendría yo mi existencia? Quizá de mí mismo, o de mis padres, o bien de algunas otras causas menos perfectas que Dios, ya que no se puede imaginar nada más perfecto, y ni siquiera igual a él.
Ahora bien, si yo fuera independiente de todo otro, y fuese yo mismo el autor de mi ser, no dudaría, ciertamente, de ninguna cosa, no concebiría deseos y, en fin, no me faltaría ninguna perfección, ya que me hubiera dado a mí mismo todas aquellas de las que tengo en mí alguna idea y, así, yo sería Dios. Y no debo imaginar, en absoluto, que las cosas que me faltan son, quizá, más difíciles de adquirir que aquellas de las que estoy ya en posesión; pues, al contrario, es muy cierto que ha sido mucho más difícil que yo, es decir, una cosa o una sustancia que piensa, haya surgido de la nada, de lo que me sería adquirir las luces y los conocimientos de varias cosas que ignoro, y que no son más que accidentes de esta sustancia. Y así, sin dificultad, si me hubiera dado a mí mismo ese "más" que acabo de decir, o sea, si fuera el autor de mi nacimiento y de mi existencia, no me habría privado, al menos, de cosas que son de la más fácil adquisición, a saber: de muchos conocimientos de los que mi naturaleza está desprovista; tampoco me habría privado de ninguna de las cosas que están contenidas en la idea que tengo de Dios, pues no hay ninguna que me parezca de más difícil adquisición; y si hubiera alguna, ciertamente, me parecería tal (suponiendo que tuviese en mí todas las demás cosas que poseo) porque experimentaría que mi poder terminaría en ella y no sería capaz de alcanzarla.
Y aunque pueda suponer que quizá yo haya sido siempre como soy ahora, no podría, por ello, evitar la fuerza de este razonamiento, y dejar de conocer que es necesario que Dios sea el autor de mi existencia. Pues todo el tiempo de mi vida se puede dividir en una infinidad de partes de las que cada una es independiente de las otras; y así, de que hace un poco haya existido, no se sigue que deba existir ahora, a no ser porque en este momento alguna causa me produzca y me cree, por decirlo así, directamente, es decir, me conserve. En efecto, es una cosa muy clara y evidente (para todos los que consideren con atención la naturaleza del tiempo) que una sustancia, para ser conservada en todos los momentos que dura, necesita del mismo poder y de la misma acción que sería necesaria para producirla y crearla de nuevo, si no existiera aún. De modo que la luz natural nos hace ver claramente que la conservación y la creación no difieren más que respecto a nuestra forma de pensar, y no de hecho.
Debo, pues, interrogarme a mí mismo para saber si poseo algún poder y alguna virtud que sea capaz de hacer que yo, que existo ahora, exista también en el futuro; pues, aunque sólo soy una cosa que piensa (o, al menos, puesto que no se trata hasta aquí más que de esa parte de mí mismo), si tal poder residiera en mí debería, ciertamente, al menos pensarlo y conocerlo; pero no siento ningún poder en mí, por lo que concluyo evidentemente que dependo de algún ser distinto de mí.
Quizá también aquel ser del que dependo no es lo que llamo Dios y he sido producido o por mis padres, o por cualesquiera otras causas menos perfectas que él. Da lo mismo, eso no puede ser así. Pues, como dije anteriormente, es algo muy evidente que debe haber al menos tanta realidad en la causa como en el efecto. Y, por lo tanto, puesto que soy una cosa que piensa, y que tengo en mí alguna idea de Dios, sea cual sea, en fin, la causa que atribuya a mi naturaleza, hay que reconocer necesariamente que debe ser igualmente una cosa que piensa y que posea en sí la idea de todas las perfecciones que atribuyo a la naturaleza divina. Podemos luego buscar directamente si esta causa tiene su origen y existencia en sí misma o en alguna otra cosa. Ya que, si la tiene en sí misma, se sigue, por las razones que alegué anteriormente, que ella misma debe ser Dios, puesto que teniendo la virtud de ser y de existir por sí, debe tener también, probablemente, el poder de poseer en acto todas las perfecciones cuyas ideas concibe, es decir, todas las que yo concibo que están en Dios. Y si tiene su existencia de alguna otra causa distinta de sí misma, preguntaremos directamente, por la misma razón, respecto a esta misma causa, si existe por sí o por otro, hasta que, gradualmente, lleguemos a una última causa que resultaría ser Dios.
Y es muy manifiesto que no puede haber en esto progresión al infinito, dado que no se trata aquí tanto de la causa que me ha producido antes en el tiempo, como de la que me conserva en el presente.
Tampoco podemos suponer que hayan concurrido varias causas parciales para producirme y que haya recibido, de una la idea de las perfecciones que atribuyo a Dios, y de otra la idea de cualquier otra perfección, de modo que todas estas perfecciones se encuentren verdaderamente en alguna parte del universo, pero que no se encuentren todas juntas y reunidas en una sola que sea Dios. Pues, por el contrario, la unidad, la simplicidad o la inseparabilidad de todas las cosas que están en Dios es una de las principales perfecciones que concibo que están en él: y ciertamente, la idea de esta unidad y reunión de todas las perfecciones de Dios no ha podido ser puesta en mí por ninguna causa de la que no hay recibido también las ideas de todas las demás perfecciones. Ya que ella no puede habérmelas hecho comprender conjuntamente unidas e inseparables sin haber hecho, al mismo tiempo, que yo supiese lo que eran y que las conociese todas de alguna manera.
Por lo que respecta a mis padres, de los que parece que tengo mi nacimiento, aunque todo lo que he podido creer al respecto fuera verdadero, ello no hace, sin embargo, que sean ellos quienes me conserven, ni que me hayan hecho y producido en tanto soy una cosa que piensa, ya que ellos han puesto sólo algunas disposiciones en esta materia en la que juzgo que yo, es decir, mi mente, a la cual tomo ahora por mí mismo, se encuentra encerrada; y por lo tanto, no puede haber aquí ninguna dificultad al respecto, sino que hay que concluir necesariamente que, del sólo hecho de que existo, y de que hay en mí la idea de un ser soberano perfecto (es decir, de Dios), la existencia de Dios está muy evidentemente demostrada.
Sólo me queda examinar de qué manera he adquirido esta idea. Pues no la he recibido por los sentidos, ni jamás se me ha presentado a mí contra mi voluntad, tal como hacen las ideas de las cosas sensibles cuando se presentan o parecen presentarse a los órganos externos de mis sentidos. Tampoco es una pura producción o ficción de mi mente, ya que no está en mi poder quitarle o añadirle nada. Y en consecuencia, no queda ninguna otra cosa que decir, sino que, al igual que la idea de mí mismo, ha nacido y se ha producido conmigo desde que he sido creado.
Y ciertamente no debe resultar extraño que Dios, al crearme, haya puesto en mí esta idea, para que sea como la marca del obrero imprimida en su obra; y tampoco es necesario que esa marca sea algo diferente de la obra misma. Sino que, del sólo hecho de que Dios me ha creado, es muy creíble que me haya hecho, de alguna manera, a su imagen y semejanza, y que yo conciba este parecido (en el que se encuentra contenido la idea de Dios) por la misma facultad por la que me concibo a mí mismo; es decir, que cuando reflexiono sobre mí, no solamente conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo mayor y más grande de lo que soy, sino que conozco también, al mismo tiempo, que aquel del que dependo posee en sí todas esas grandes cosas a las que aspiro, cuyas ideas encuentro en mí, no indefinidamente y sólo en potencia, sino que él goza de ellas en efecto, actual e infinitamente y que por ello es Dios. Y toda la fuerza del argumento del que me he servido aquí para demostrar la existencia de Dios, consiste en que reconozco que no sería posible que mi naturaleza fuera lo que es, es decir, que tuviese en mí la idea de un Dios, si Dios no existiese verdaderamente; ese mismo Dios, digo, cuya idea está en mí, es decir, que posee todas esas elevadas perfecciones de las que nuestra mente puede tener alguna idea sin por ello comprenderlas, que no está sometido a ningún defecto y que no tiene ninguna de las cosas que indican alguna imperfección. De donde resulta bastante evidente que no puede ser engañador, ya que la luz natural nos enseña que el engaño depende necesariamente de algún defecto.
Pero, antes de examinar esto más atentamente y de pasar a la consideración de otras verdades que pueden seguirse de ello, me parece muy apropiado detenerme algún tiempo en la contemplación de este Dios perfectísimo, sopesar a placer sus maravillosos atributos, considerar, admirar y adorar la incomparable belleza de esta inmensa luz, al menos mientras la fuerza de mi mente, que en cierto modo permanece deslumbrada por ella, me lo pueda permitir. Pues, como la fe nos enseña que la suprema felicidad de la otra vida no consiste más que en esta contemplación de la majestad divina, así experimentamos desde ahora que semejante meditación, aunque incomparablemente menos perfecta, nos ha hecho gozar de la mayor satisfacción de la que somos capaces de gozar en esta vida.
Volver a la primera parte: Ir a la primera parte de la Tercera Meditación
Según la versión de josé maría fouce fernández, para "La Filosofía en el Bachillerato". Se sigue la traducción francesa de 1647, del duque de Luynes, que fue revisada y corregida por Descartes, quien introdujo variaciones sobre su propia versión latina de París de 1641, "para aclarar su propio pensamiento", según el testimonio de Baillet, biógrafo de Descartes.