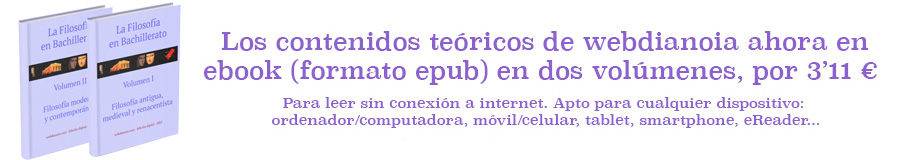Textos de Descartes. Meditaciones metafísicas
Meditaciones metafísicas - Tercera meditación
De Dios, que existe
Cerraré ahora los ojos, taponaré mis oídos, bloquearé todos mis sentidos, borraré incluso de mi pensamiento todas las imágenes de cosas corporales o, al menos, ya que eso es casi imposible, las consideraré como vanas y falsas; y así, conversando sólo conmigo mismo, y considerando mi interior, intentaré hacerme, poco a poco, más conocido y familiar a mí mismo. Soy una cosa que piensa, es decir, que duda, que afirma, que niega, que conoce algunas cosas, que ignora muchas otras, que ama, que odia, que quiere, que no quiere, que imagina, también, y que siente. Pues, tal como he señalado anteriormente, aunque las cosas que siento y que imagino quizá no sean absolutamente nada fuera de mí y en sí mismas, estoy seguro, no obstante, de que esas formas de pensar, a las que llamo sentimientos e imaginaciones, sólo en cuanto son formas de pensar, residen y se encuentran ciertamente en mí.
Y en lo poco que acabo de decir creo haber dado cuenta de todo lo que sé verdaderamente o, al menos, de todo lo que hasta ahora he considerado que sabía. Consideraré ahora, con mayor precisión, si no se encuentran en mí, quizá, otros conocimientos que todavía no haya apercibido. Estoy seguro de que soy una cosa que piensa; pero ¿no sé acaso también lo que se requiere para poder estar seguro de algo? En este primer conocimiento no se encuentra nada más que una percepción clara y distinta de lo que afirmo; la cual, ciertamente, no bastaría para asegurarme de que es verdadera, si pudiera ocurrir alguna vez que una cosa que concibo tan clara y distintamente resultase ser falsa. Y por lo tanto, me parece que puedo establecer ya como regla general que todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente son completamente verdaderas.
No obstante, he recibido y admitido anteriormente varias cosas como muy ciertas y manifiestas, las cuales, sin embargo, he reconocido posteriormente que eran dudosas e inciertas. ¿Cuáles eran, pues, esas cosas? Eran la Tierra, el cielo los astros y todas las demás cosas que percibía por medio de los sentidos. Ahora bien ¿qué es lo que concebía clara y distintamente en ellas? Ciertamente, ninguna otra cosa sino que las ideas, o pensamientos de dichas cosas, se presentaban a mi mente. Y aún ahora no niego que tales ideas se encuentren en mí. Pero había entonces otra cosa que afirmaba y que, a causa del hábito que tenía de creerla, pensaba percibirla muy claramente, aunque en realidad no la percibiese en absoluto, a saber: que había cosas fuera de mí de las que procedían tales ideas y a las cuales eran de todo punto semejantes. Y era en esto en lo que me equivocaba; o, si acaso juzgara según la verdad, no era por ningún conocimiento que yo tuviese y que fuera la causa de la verdad de mi juicio.
Pero cuando consideraba cualquier cosa muy sencilla y fácil, relativa a la aritmética y a la geometría, por ejemplo que dos y tres suman cinco, y otras cosas semejantes ¿no las concebía al menos lo bastante claramente como para asegurar que eran verdaderas? Ciertamente, si he juzgado después que se podía dudar de esas cosas no ha sido por otra razón más que porque me venía a la mente que quizá algún Dios podía haberme dado una naturaleza tal que me equivocase incluso en relación con las cosas que me parecen las más manifiestas. Pero todas las veces que esta opinión, concebida anteriormente, del soberano poder de un Dios, se presenta a mi pensamiento, estoy obligado a confesar que le es fácil, si lo quiere, hacer que me equivoque, incluso en las cosas que creo conocer con gran evidencia. Y, por el contrario, todas las veces que me vuelvo hacia las cosas que creo concebir muy claramente, estoy de tal modo persuadido por ellas, que por mí mismo me dejo arrastrar por estas palabras: que me engañe quien pueda, si es que no podría jamás hacer que yo no sea nada mientras que yo pensase ser algo; o que sea cierto algún día que yo jamás haya sido, siendo verdad que ahora soy; o bien, que dos y tres sumen más o menos cinco, o cosas semejantes, que veo que claramente no pueden ser de otro modo que como las concibo. Y ciertamente, puesto que no tengo ninguna razón para creer que haya algún Dios que sea engañador y, aunque no haya considerado aún las que prueban que hay un Dios, la razón para dudar, que depende solamente de esta opinión, es muy endeble y, por así decirlo, metafísica. Pero, a fin de poder rechazarla completamente, debo examinar si hay un Dios tan pronto como se presente la ocasión; y si encuentro que hay uno, debo examinar también si es engañador: pues sin el conocimiento de estas dos verdades no veo cómo podría jamás estar seguro de algo. Y para que pueda tener la ocasión de examinar esto sin interrumpir el orden de la meditación que me he propuesto, que es el de pasar por grados de las nociones que encuentre en primer lugar en mi mente a las que pudiera encontrar posteriormente, es necesario que divida ahora en ciertos géneros todos mis pensamientos, y que considere en cuáles de dichos géneros hay propiamente verdad o error.
Entre mis pensamientos, algunos son como las imágenes de las cosas, y sólo a ellos conviene propiamente el nombre de idea: como cuando me represento un hombre, o una quimera, o el cielo, o un ángel, o incluso a Dios. Otros, además de esto, tienen algunas otras formas: como cuando quiero, cuando temo, cuando afirmo o cuando niego; concibo entonces algo como el sujeto de la acción de mi mente, pero añado también otra cosa por esta acción a la idea que tengo de aquella cosa; y de este género de pensamientos, a unos les llamamos voluntades o afecciones, y a los otros juicios.
Ahora, por lo que respecta a las ideas, si se las considera sólo en sí mismas y no se las relaciona con ninguna otra cosa, no pueden, propiamente hablando, ser falsas; ya que, sea que imagine una cabra o una quimera, no es menos cierto que imagino tanto a la una como a la otra. Tampoco hay que temer que se pueda encontrar falsedad en las voluntades o en las afecciones; ya que, aunque pueda desear cosas malas, o incluso cosas que no ocurrieran nunca, de todos modos no es por ello menos verdadero que las deseo. Así, ya no quedan más que los juicios, en los que debo estar alerta cuidadosamente para no equivocarme. Ahora bien, el principal error y el más ordinario que se puede encontrar en ellos consiste en que juzgue que las ideas que están en mí son semejantes o conformes a las cosas que están fuera de mí; pues, ciertamente, si considerara las ideas sólo como ciertos modos o formas de mi pensamiento, sin querer relacionarlas con ninguna otra cosa exterior, apenas podrían darme ocasión de equivocarme.
Ahora bien, de todas estas ideas, unas parecen haber nacido conmigo, otras, serme ajenas y venir de fuera, y las demás, haber sido construidas e inventadas por mí mismo. Pues, aunque tenga la facultad de concebir eso que en general llamamos una cosa, o una verdad, o un pensamiento, me parece que eso no lo tengo en absoluto de ninguna otra parte que de mi propia naturaleza; pero si oigo, ahora, algún ruido, si veo el sol, si siento el calor, hasta el presente he juzgado que esas sensaciones procedían de algunas cosas que existían fuera de mi; y, en fin, me parece que las sirenas, los hipogrifos y todas las demás quimeras semejantes son ficciones e invenciones de mi mente. Pero también, quizá, pueda persuadirme de que todas las ideas son del género de las que llamo adventicias, y que proceden de fuera, o bien que todas han nacido conmigo, o bien que todas han sido fabricadas por mí; pues todavía no he descubierto claramente su origen.
Y lo más importante que tengo que hacer en este momento es considerar, respecto a las que me parece que proceden de objetos que se encuentran fuera de mí, cuáles son las razones que me obligan a creerlas semejantes a tales objetos. La primera de ellas es que me parece que eso me lo enseña la naturaleza; y la segunda, que experimento en mí mismo que esas ideas no dependen en absoluto de mi voluntad, ya que a menudo se presentan a mí a pesar de mí, como ahora que, ya lo quiera, ya no lo quiera, siento calor, y por esta causa me persuado de que esa sensación, o bien esa idea de calor, es producida en mí por una cosa diferente de mí, a saber: por el calor del fuego cerca del cual me encuentro. Y no veo nada que me parezca más razonable que juzgar que esta cosa externa envíe e imprima en mí su semejanza, más bien que cualquier otra cosa.
Ahora es necesario que vea si estas razones son bastante fuertes y convincentes. Cuando digo que me parece que eso me ha sido enseñado por la naturaleza, entiendo sólo por la palabra naturaleza una cierta inclinación que me lleva a creer esa cosa, y no una luz natural que me haga conocer que es verdadera. Ahora bien, esas dos cosas difieren mucho entre ellas, pues no podría poner en duda nada de lo que la luz natural me hace ver como verdadero, como me hizo ver hace poco que, del hecho de que dudaba, podía concluir que existía. Y no tengo en mí ninguna otra facultad o poder para distinguir lo verdadero de lo falso que me pueda enseñar que lo que esta luz natural me muestra como verdadero no lo es, y de la que me pueda fiar tanto como de ella. Pero, por lo que respecta a las inclinaciones que me parecen también que son naturales he observado, a menudo, cuando he tenido que elegir entre virtudes y vicios, que no me han llevado menos al mal que al bien; por lo cual, tampoco tengo que seguirlas en lo que respecta a lo verdadero y a lo falso.
Y respecto a la segunda razón, que era que esas ideas deben proceder del exterior, ya que no dependen de mi voluntad, tampoco la encuentro convincente. Pues, aunque esas inclinaciones de las que hablaba hace un momento se encuentran en mí, a pesar de que no siempre se ajusten a mi voluntad, quizá haya en mí alguna facultad o poder para producir esas ideas, sin la ayuda de ninguna cosa exterior, aunque todavía no me sea conocida; como, en efecto, me ha parecido siempre hasta ahora que, cuando duermo, se forman en mí sin la ayuda de los objetos que representan.
Y, en fin, aunque estuviese de acuerdo en que son causadas por esos objetos, no es una consecuencia necesaria el que les deban ser semejantes. Al contrario, he observado a menudo, en muchos casos, que había una gran diferencia entre el objeto y su idea. Como, por ejemplo, encuentro en mi mente dos ideas del Sol completamente distintas: una que tiene su origen en los sentidos, y debe ser colocada en el género de las que he dicho anteriormente que proceden del exterior, según la cual me parece extremadamente pequeño; la otra está tomada de las razones de la astronomía, es decir, de ciertas nociones nacidas conmigo o, en fin, está formada por mí mismo (de la forma en que ello pueda hacerse), según la cual me parece ser varias veces más grande que la Tierra. Ciertamente, estas dos ideas que concibo del Sol no pueden ser ambas semejantes al Sol mismo; y la razón me persuade de que la que procede inmediatamente de su apariencia es la que resulta ser menos semejante.
Todo esto me hace conocer suficientemente que, hasta ahora, no ha sido por un juicio cierto y premeditado, sino solamente por un ciego y temerario impulso, por lo que he creído que había cosas fuera de mí y diferentes de mi ser, las cuáles, por los órganos de los sentidos o por cualquier otro medio que fuera, me enviaban sus ideas o imágenes e imprimían en mí sus semejanzas.
Pero se presenta aún otra vía par investigar si, de entre las cosas de las que tengo ideas en mí, hay algunas que existen fuera de mí. A saber, si estas ideas son tomadas solamente en tanto que son ciertas formas de pensar, no reconozco entre ellas ninguna diferencia o desigualdad, y todas parecen proceder de mí de la misma manera; pero, al considerarlas como imágenes, representando, pues, las unas una cosa y las otras otra, es evidente que son muy diferentes unas de otras. Pues, en efecto, las que me representan sustancias son, probablemente, algo más y contienen en sí (por así decirlo) más realidad objetiva, es decir, participan por representación de más grados de ser o de perfección, que las que me representan modos o accidentes. Más aún, aquella por la que concibo un Dios soberano, eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente y Creador universal de todas las cosas que hay fuera de él, ésta, digo, tiene ciertamente en sí más realidad objetiva que aquellas por las que me son representadas las sustancias finitas.
Ahora bien, es algo manifiesto por la luz natural que debe haber al menos tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto, ya que ¿de dónde podría el efecto sacar su realidad sino de su causa? ¿y cómo esta causa se la podría comunicar si no la poseyera ella misma? De donde se sigue no solamente que la nada no podría producir cosa alguna, sino también que lo que es más perfecto, es decir, lo que contiene en sí más realidad, no puede seguirse y depender de lo menos perfecto. Y esta verdad no es sólo clara y evidente en los efectos que tiene esa realidad que los filósofos llaman actual o formal, sino también en las ideas, donde se considera solamente la realidad que llaman objetiva. Por ejemplo, la piedra que todavía no existe, no sólo no puede comenzar a existir ahora, si no es producida por una cosa que posea en sí, formalmente o eminentemente, todo lo que entra en la composición de la piedra, es decir, que contiene en sí las mismas cosas u otras más excelentes que las que están en la piedra; y el calor no puede ser producido, en un sujeto que estuviera anteriormente privado de él, si no es por una cosa que sea de un orden, de un grado o de un género, al menos tan perfecto como el calor; y así con todas las demás cosas. Pero, además de eso, la idea de calor, o de piedra, no puede estar en mí si no ha sido puesta en mí por alguna causa que contenga en sí al menos tanta realidad como la que concibo en el calor o la piedra. Ya que, aunque aquella causa no transmita a mi idea nada de su realidad actual o formal, no se debe por ello imaginar que esta causa deba ser menos real; sino que se debe saber que, siendo toda idea una obra de la mente, su naturaleza es tal que no exige en sí ninguna realidad formal distinta de la que recibe y toma del pensamiento o de la mente, de la que es sólo un modo, es decir, una manera o forma de pensar. Ahora bien, para que una idea contenga cierta realidad objetiva más bien que otra debe, probablemente, tenerla de alguna causa en la cual se encuentre, al menos, tanta realidad formal como aquella idea contiene de realidad objetiva. Ya que si suponemos que se encuentra alguna cosa en la idea que no se encuentra en su causa, entonces es necesario que la obtenga de la nada; pero, por imperfecta que sea esta forma de ser, por la cual una cosa está objetivamente o por representación en el entendimiento mediante su idea, no se puede, ciertamente, sin embargo, decir que aquella forma y manera no sean nada, ni, en consecuencia, que esta idea proceda de la nada.
Tampoco debo suponer que, aunque la realidad que considere en esas ideas sea solamente objetiva, no sea necesario que la realidad esté formalmente en las causas de mis ideas, ni pensar que basta que esta realidad se encuentre objetivamente en sus causas; pues, del mismo modo que esta manera de ser objetivamente pertenece a las ideas, por su propia naturaleza, también la manera o forma de ser formalmente pertenece a las causas de tales ideas (por lo menos a las primeras y principales) por su propia naturaleza. Y aunque pueda ocurrir que una idea produzca otra, ello no puede ocurrir, sin embargo, hasta el infinito, sino que es necesario llegar finalmente a una primera idea cuya causa sea como un patrón, un original, en el que toda la realidad o perfección está contenida formalmente y efectivamente, realidad que se encuentre sólo objetivamente o por representación en esas ideas. De modo que la luz natural me hace conocer evidentemente que las ideas están en mí como cuadros o imágenes, que pueden fácilmente disminuir la perfección de las cosas de las que se han tomado, pero que jamás pueden contener nada mayor o más perfecto.
Y cuanto más amplia y cuidadosamente examino todas estas cosas, tanto más clara y distintamente conozco que son verdaderas. Pero, en fin ¿qué conclusión sacaré de todo ello? Pues, a saber: que si la realidad objetiva de alguna de mis ideas es tal que conozca claramente que no está en mí ni formalmente ni eminentemente y que, en consecuencia, no pueda ser yo la causa de ella, de ahí se sigue necesariamente que yo no estoy solo en el mundo, sino que hay alguna otra cosa que existe y que es la causa de esa idea; por el contrario, si no se encuentra en absoluto en mí semejante idea, no tendré ningún argumento que me pueda convencer, ni estar seguro, de la existencia de ninguna otra cosa más que de mí mismo; ya que las he buscado cuidadosamente y no he podido encontrar ninguna otra hasta el presente.
Continúa: Ir a la segunda parte de la Tercera Meditación
Nota: la divisón en dos partes de la Tercera Meditación se debe a la excesiva extensión de la misma para ser presentada completa en una sóla página web. Tal división no existe en el texto original de Descartes.
Según la versión de josé maría fouce fernández, para "La Filosofía en el Bachillerato". Se sigue la traducción francesa de 1647, del duque de Luynes, que fue revisada y corregida por Descartes, quien introdujo variaciones sobre su propia versión latina de París de 1641, "para aclarar su propio pensamiento", según el testimonio de Baillet, biógrafo de Descartes.