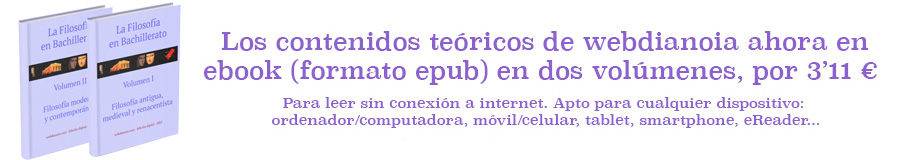Textos y fragmentos
Segundo tratado sobre el gobierno (1690)
CAPITULO II. DEL ESTADO NATURAL
§ 4. Para comprender bien en qué consiste el poder político y para remontarnos a su verdadera fuente, será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se encuentran naturalmente los hombres, a saber: un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los limites de la ley natural sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona.
Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas las ventajas de la Naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación ni sometimiento, a menos que el Señor y Dueño de todos ellos haya colocado, por medio de una clara manifestación de su voluntad, a uno de ellos por encima de los demás, y que le haya conferido, mediante un nombramiento evidente y claro, el derecho indiscutible al poder y a la soberanía.
§ 5. El juicioso Hooker considera tan evidente por sí misma y tan fuera de toda discusión esta igualdad natural de los hombres, que la toma como base de la obligatoriedad del amor mutuo entre los hombres y sobre ella levanta el edificio de los deberes mutuos que tienen, y de ella deduce las grandes máximas de la justicia y de la caridad. He aquí cómo se expresa:
"Esa misma inclinación natural ha llevado a los hombres a reconocer que tan obligados como a sí mismos están a amar a los demás, porque si en todas esas cosas son iguales, deben regirse por una misma medida; si yo necesariamente tengo que desear recibir de los demás todo el bien que un hombre puede desear en su propia alma, ¿cómo voy a poder aspirar a ver satisfecho mi deseo si yo mismo no me cuido de satisfacer ese mismo deseo que sienten indiscutiblemente los demás hombres, que, por ser de idéntica naturaleza, tienen que sentirse tan dolidos como yo de que se les ofrezca algo que repugne a este deseo? De modo que, si yo causo un daño, he de esperar sufrimientos, porque no hay razón que obligue a los demás a tratarme a mí con mayor amor que el que yo les he demostrado a ellos. De modo, pues, que mi deseo de ser amado, por mis iguales naturales en todo lo que es posible, me impone el deber natural de consagrarles a ellos plenamente el mismo afecto. Y nadie ignora las diferentes reglas y leyes que, partiendo de esa igualdad entre nosotros y los que son como nosotros mismos, ha dictado la ley natural para dirigir la vida del hombre" (Eccl. Pol., lib. I).
§ 6. Pero, aunque ese estado natural sea un estado de libertad, no lo es de licencia; aunque el hombre tenga en semejante estado una libertad sin limites para disponer de su propia persona y de sus propiedades, esa libertad no le confiere derecho de destruirse a sí mismo, ni siquiera a alguna de las criaturas que posee, sino cuando se trata de consagrarla con ello a un uso más noble que el requerido por su simple conservación. El estado natural tiene una ley natural por la que se gobierna, y esa ley obliga a todos. La razón, que coincide con esa ley, enseña a cuantos seres humanos quieren consultarla que, siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones; porque, siendo los hombres todos la obra de un Hacedor omnipotente e infinitamente sabio, siendo todos ellos servidores de un único Señor soberano, llegados a este mundo por orden suya y para servicio suyo, son propiedad de ese Hacedor y Señor que los hizo para que existan mientras le plazca a El y no a otro. Y como están dotados de idénticas facultades y todos participan en una comunidad de Naturaleza, no puede suponerse que exista entre nosotros una subordinación tal que nos autorice a destruirnos mutuamente, como si los unos hubiésemos sido hechos para utilidad de los otros, tal y como fueron hechas las criaturas de rango inferior, para que nos sirvamos de ellas. De la misma manera que cada uno de nosotros está obligado a su propia conservación y a no abandonar voluntariamente el puesto que ocupa, lo está así mismo, cuando no está en juego su propia conservación, a mirar por la de los demás seres humanos y a no quitarles la vida, a no dañar ésta, ni todo cuanto tiende a la conservación de la vida, de la libertad, de la salud, de los miembros o de los bienes de otro, a menos que se trate de hacer justicia en un culpable.
§ 7. Y para impedir que tos hombres atropellen los derechos de los demás, que se dañen recíprocamente, y para que sea observada la ley de la Naturaleza, que busca la paz y la conservación de todo el género humano, ha sido puesta en manos de todos los hombres, dentro de ese estado, la ejecución de la ley natural; por eso tiene cualquiera el derecho de castigar a los transgresores de esa ley con un castigo que impida su violación. Sería vana la ley natural, como todas las leyes que se relacionan con los hombres en este mundo, si en el estado natural no hubiese nadie con poder para hacerla ejecutar, defendiendo de ese modo a los inocentes y poniendo un obstáculo a los culpables, y si un hombre puede, en el estado de Naturaleza, castigar a otro por cualquier daño que haya hecho, todos los hombres tendrán este mismo derecho, por ser aquel un estado de igualdad perfecta, en el que ninguno tiene superioridad o jurisdicción sobre otro, y todos deben tener derecho a hacer lo que uno cualquiera puede hacer para imponer el cumplimiento de dicha ley.
§ 8. De ese modo es como, en el estado de Naturaleza, un hombre llega a tener poder sobre otro, pero no es un poder absoluto y arbitrario para tratar a un criminal, cuando lo tiene en sus manos, siguiendo la apasionada fogosidad o la extravagancia ilimitada de su propia voluntad; lo tiene únicamente para imponerle la pena proporcionada a su transgresión, según dicten la serena razón y la conciencia; es decir, únicamente en cuanto pueda servir para la reparación y la represión. Estas son las dos únicas razones por las que un hombre puede infligir a otro un daño, y a eso es a lo que llamamos castigo. El culpable, por el hecho de transgredir la ley natural, viene a manifestar que con él no rige la ley de la razón y de la equidad común, que es la medida que Dios estableció para los actos de los hombres, mirando por su seguridad mutua; al hacerlo, se convierte en un peligro para el género humano. Al despreciar y quebrantar ese hombre el vínculo que ha de guardar a los hombres del daño y de la violencia, comete un atropello contra la especie toda y contra la paz y seguridad de la misma que la ley natural proporciona. Ahora bien: por el derecho que todo hombre tiene de defender a la especie humana en general, está autorizado a poner obstáculos e incluso, cuando ello es necesario, a destruir las cosas dañinas para aquella; así es como puede infligir al culpable de haber transgredido la ley el castigo que puede hacerle arrepentirse, impidiéndole de ese modo, e impidiendo con su ejemplo a los demás, que recaiga en delito semejante. En ese caso y por un motivo igual, cualquier hombre tiene el derecho de castigar a un culpable, haciéndose ejecutor de la ley natural.
§ 9. No me cabe duda de que semejante doctrina resultará muy extraña para ciertos hombres; pero, antes que la condenen, yo desearía que me razonasen en virtud de qué derecho puede un príncipe o un Estado aplicar la pena capital o castigar a un extranjero por un crimen que ha cometido dentro del país que ellos rigen. Sus leyes, eso es cosa segura, no alcanzan a los extranjeros, cualquiera que sea la sanción que puedan recibir aquellas por el hecho de ser promulgadas por la legislatura. No se dirigen al extranjero y, si lo hiciesen, este no tendría obligación alguna de prestarles atención, ya que la autoridad legislativa que las pone en vigor para que rijan sobre los súbditos de aquel Estado no tiene ningún poder sobre él. Quienes en Inglaterra, Francia u Holanda ejercen el supremo poder de dictar leyes son, para un indio, hombres iguales a todos los demás: hombres sin autoridad. Si, pues, cada uno de los hombres no tiene, por la ley natural, poder para castigar las ofensas cometidas contra esa ley, tal como se estime serenamente en cada caso, yo no veo razón para que los magistrados de un Estado cualquiera puedan castigar al extranjero de otro país, ya que, frente a él, no pueden tener otro poder que el que todo hombre puede tener naturalmente sobre todos los demás.
§ 10. Además de cometerse el crimen de violar las leyes y de apartarse de la regla justa de la razón, cosas que califican a un hombre de degenerado y hacen que se declare apartado de los principios de la naturaleza humana y que se convierta en un ser dañino, suele, por regla general, causarse un daño; una u otra persona, un hombre u otro, recibe un daño por aquella transgresión; en tal caso, quien ha recibido el daño (además del derecho a castigar, que comparte con todos los demás hombres) tiene el derecho especial de exigir reparación a quien se lo ha causado. Y cualquier otra persona a quien eso parezca justo puede, así mismo, juntarse con el perjudicado y ayudarle a exigir al culpable todo cuanto sea necesario para indemnizarle del daño sufrido.
§ 11. De estos dos derechos distintos, el de castigar el crimen, para dificultar y prevenir la comisión de otra falta igual, corresponde a todos, mientras que el de exigir reparación, solo lo tiene la parte perjudicada. Ahora bien: el magistrado, que tiene en sus manos, por el hecho de serlo, el derecho común de castigar, puede muchas veces, cuando el bien público no reclama la ejecución de la ley, perdonar por su propia autoridad el castigo de las infracciones del delincuente, pero no puede, en cambio, condonar la reparación que se le debe al particular por los daños que ha recibido. La persona que ha sufrido el daño tiene derecho a pedir reparación en su propio nombre, y solo ella puede condonarla. El perjudicado tiene la facultad de apropiarse los bienes o los servicios del culpable en virtud del derecho a la propia conservación, tal y como cualquiera tiene la facultad de castigar el crimen para evitar que vuelva a cometerse, en razón del derecho que tiene a proteger al género humano, y a poner por obra todos los medios razonables que le sean posibles para lograr esa finalidad. Por eso todo hombre tiene en el estado de Naturaleza poder para matar a un asesino, a fin de apartar a otros de cometer un delito semejante (para cuyo daño no existe compensación), poniéndoles ante los otros el castigo que cualquiera puede infligirles y, al mismo tiempo, para proteger a los seres humanos de las acometidas de un criminal que, habiendo renunciado a la razón, regla común y medida que Dios ha dado al género humano, ha declarado la guerra a ese género humano con aquella violencia injusta y aquella muerte violenta de que ha hecho objeto a otro; puede en ese caso el matador ser destruido la mismo que se mata un león o un tigre, o cualquiera de las fieras con las que el hombre no puede vivir en sociedad ni sentirse seguro. En eso se funda aquella gran ley de la Naturaleza de que "quien derrama la sangre de un hombre verá derramada su sangre por otro hombre". Caín sintió convencimiento tan pleno de que cualquier persona tenía derecho a matarle como a un criminal, que, después del asesinato de su hermano, exclama en voz alta "Cualquiera que me encuentre me matará." De forma tan clara estaba escrita esa ley en los corazones de todos los hombres.
§ 12. Quizá alguien preguntará si, por esa misma razón, puede un hombre en el estado de Naturaleza castigar con la muerte otras infracciones menos importantes de esa ley. He aquí mi respuesta: Cada transgresión puede ser castigada en el grado y con la severidad que sea suficiente para que el culpable salga perdiendo con su acción, tenga motivo de arrepentirse e inspire a los demás hombres miedo de obrar de la misma manera. Toda falta que puede cometerse en el estado de Naturaleza puede también ser igualmente castigada en ese mismo estado con una sanción de alcance igual al que se aplica en una comunidad política. Aunque me saldría de mi finalidad actual si entrase aquí en detalles de la ley natural o de sus medidas de castigo, lo cierto es que esa ley existe, y que es tan inteligible y tan evidente para un ser racional y para un estudioso de esa ley como lo son las leyes positivas de los Estados. Estas solo son justas en cuanto que están fundadas en la ley de la Naturaleza, por la que han de regularse y ser interpretadas.
§ 13. No me cabe la menor duda de que a esta extraña teoría de que en el estado de Naturaleza posee cada cual el poder ejecutivo de la ley natural, se objetará que no está puesto en razón el que las hombres sean jueces en sus propias causas, y que el amor propio hará que esos hombres juzguen con parcialidad en favor de sí mismos y de sus amigos. Por otro lado, la malquerencia, la pasión y la venganza los arrastrarán demasiado lejos en el castigo que infligen a los demás, no pudiendo resultar de todo ello sino confusión y desorden, por lo que, sin duda alguna, Dios debió fijar un poder que evitase la parcialidad y la violencia de los hombres. Concedo sin dificultad que el poder civil es el remedio apropiado para los inconvenientes que ofrece el estado de Naturaleza; esos inconvenientes tienen seguramente que ser grandes allí donde los hombres pueden ser jueces en su propia causa: siendo fácil imaginarse que quien hizo la injusticia de perjudicar a su hermano difícilmente se condenará a sí mismo por esa culpa suya. Ahora bien: yo desearía que quienes hacen esta objeción tengan presente que los monarcas absolutos son únicamente hombres. Si el poder civil ha de ser el remedio de los males que necesariamente se derivan de que los hombres sean jueces en sus propias causas, no debiendo por esa razón tolerarse el estado de Naturaleza, yo quisiera que me dijesen qué género de poder civil es aquel en que un hombre solo, que ejerce el mando sobre una multitud, goza de la libertad de ser juez en su propia causa y en qué aventaja ese poder civil al estado de Naturaleza, pudiendo como puede ese hombre hacer a sus súbditos lo que más acomode a su capricho sin la menor oposición o control de aquellos que ejecutan ese capricho suyo ¿Habrá que someterse a ese hombre en todo lo que él hace, lo mismo si se guía por la razón que si se equivoca o se deja llevar de la pasión? Los hombres no están obligados a portarse unos con otros de esa manera en el estado de Naturaleza, porque si, quien juzga, juzga mal en su propio caso o en el de otro, es responsable de su mal juicio ante el resto del género humano.
§ 14. Suele plantearse con frecuencia como poderosa objeción la siguiente pregunta: ¿Existen o existieron alguna vez hombres en ese estado de Naturaleza? De momento bastará como respuesta a esa pregunta el que estando, como están, todos los príncipes y rectores de los poderes civiles independientes de todo el mundo en un estado de Naturaleza, es evidente que nunca faltaron ni faltarán en el mundo hombres que vivan en ese estado. Y me refiero a todos los soberanos de Estados independientes, estén o no estén coligados con otros; porque el estado de Naturaleza entre los hombres no se termina por un pacto cualquiera, sino por el único pacto de ponerse todos de acuerdo para entrar a formar una sola comunidad y un solo cuerpo político. Los hombres pueden hacer entre sí otros convenios y pactos y seguir, a pesar de ello, en el estado de Naturaleza. Las promesas y las estipulaciones para el trueque, etcétera, entre los dos hombres de la isla desierta de que nos habla Garcilaso de la Vega en su historia del Perú, o entre un suizo y un indio en los bosques de América, tienen para ellos fuerza de obligación, a pesar de lo cual siguen estando el uno con respecto al otro en un estado de Naturaleza, porque la honradez y el cumplimiento de la palabra dada son condiciones que corresponden a los hombres como hombres y no como miembros de la sociedad.
§ 15. A quienes afirman que jamás hubo hombres en estado de Naturaleza opondré en primer lugar la autoridad del juicioso Hooker (EccI. Pol., i, 10), donde dice: "las leyes de que hasta ahora hemos hablado... ", es decir, las leyes de la Naturaleza, "obligan a los hombres en forma absoluta; en su propia calidad de hombres, aunque jamás hayan establecido una camaradería permanente ni hayan llegado nunca entre ellos a un convenio solemne sobre lo que deben hacer o no deben hacer; pero tenemos, además, nuestra incapacidad para proporcionarnos, por nosotros solos, las cosas necesarias para vivir conforme a nuestra dignidad humana y de acuerdo con nuestra apetencia natural. Por consiguiente, nos sentimos inducidos naturalmente a buscar la sociedad y la camaradería de otros seres humanos con objeto de remediar esas deficiencias e imperfecciones que experimentarnos viviendo en soledad y valiéndonos únicamente por nosotros mismos. Esta fue la causa de que los hombres se reunieran, formando las primeras sociedades políticas". Pero yo afirmo, además, que todos los hombres se encuentran naturalmente en ese estado, y en él permanecen hasta que, por su plena voluntad, se convierten en miembros de una sociedad política, y no tengo la menor duda de que podré demostrarlo con claridad en las páginas de esta obra.
(Según la versión de Amando Lázaro Ros, "Ensayo sobre el gobierno civil", ed. Aguilar, Madrid, 1981)